
Escrito por: Compañera Victoria
En la actualidad, estamos viviendo la
aceleración de una crisis agraria como consecuencia de varios procesos; la progresiva
industrialización de la agricultura, la intervención del mercado global como
ordenador de la producción y comercialización, el cual ejerce un monopolio en
las relaciones de producción, procesamiento, distribución y consumo de
alimentos. Con esto, se ha impuesto un nuevo régimen alimentario a nivel
global, el cual, ha perjudicado a la economía familiar campesina indígena
comunitaria, impactando principalmente en la biodiversidad, en el material
genético como fuente de soberanía y autonomía de nuestros territorios y de
nuestra alimentación, de más de 80.000 mil especies de plantas disponibles para
los seres humanos, el arroz, el trigo y el maíz, nos abastecen de la mayor
parte de nuestra necesidad de proteína y energía.
Ante esto la agricultura familiar campesina
indígena comunitaria, ha desarrollado varias estrategias de resistencia,
contemplando no solo la lucha por el acceso a las tierras y la soberanía de los
territorios, sino también en la formulación de acciones para la gestión
ecológica y el derecho humano a la alimentación adecuada. Dentro de estas
estrategias surge la propuesta de la agroecología como un paradigma que
envuelve varias prácticas y movimientos hacia la construcción de sistemas
agroalimentarios sustentables, atendiendo tales dimensiones en la perspectiva
de ciencia, movimiento y práctica.
Sin embargo, tal propuesta presupone varios
desafíos a ser atendidos tanto en el ámbito teórico como práctico, siendo uno
de los más importantes la construcción de relaciones horizontales, en donde se
incluya el conocimiento popular y el científico. Las experiencias a lo largo de
la región han demostrado superar tal desafío con la aplicación y el uso de
metodologías que proponen un dialogo de saberes, un proceso de
enseñanza/aprendizaje dialogal, la consolidación de una caja de herramientas
metodológicas que promuevan el proceso a partir de la socialización del
conocimiento entre agricultoras/es, técnicas/os, estudiantes, profesoras y
profesores.
El desarrollo de la propuesta agroecológica
endógena, ha generado que tal paradigma asuma el compromiso por la
transformación política y social, la cual propone una ruptura con el modelo
hegemónico de desarrollo rural, basado en el monocultivo, el acaparamiento de
las tierras, el agronegócio y la exclusión social. Para esto, es necesaria la
participación directa de los movimientos sociales y organizaciones populares,
centrales sindicales de trabajadores y trabajadoras rurales y urbanas, ONGs,
organizaciones de la sociedad civil de consumidores, intelectuales de campo
comprometidos/as con la sociedad, con la voluntad para articular a nivel
nacional, buscando una amplia difusión e intercambio de experiencias en
dinámicas de innovación agroecológicas y de desarrollo sustentable,
fortaleciendo las capacidades comunitarias para la formulación y la gestión de
políticas públicas hacia agroecología.
Por ejemplo, la necesidad de incorporar un
Programa Nacional de Alimentación Escolar que parta del ejercicio de la
inclusión y el acceso a la alimentación, por medio de la incorporación de
productos agroecológicos provenientes de la agricultura familiar campesina
comunitaria del Ecuador. Considerando que la importancia de la alimentación
escolar en el desarrollo de las y los infantes no solo se refleja en el buen
desempeño y trayectoria académica, sino también se aplica como una política
social la cual tiene un impacto trascendental en toda la comunidad.
Garantizando la soberanía alimentaria de las niñas y los niños, con vistas a
ofrecer alimentos saludables, frescos, variados, valorizando las culturas
alimenticias locales, lo cual presupone una acción directa ante los altos
índices de desnutrición infantil presentes todavía en nuestro país. Así como
también contribuye a la permanencia de las y los estudiantes en las escuelas,
generando a su vez una educación inclusiva, de calidad, que no solo considera
el tema académico para el desarrollo de las y los infantes, sino de forma
holística, relaciona al ser humano en todas sus condiciones a través del acceso
a la alimentación, promoviendo una cultura sustentable en donde la salud
colectiva se emerge para la promoción de la vida en constante armonía con los
entornos, dando como resultados la posibilidad de generar oportunidades iguales
de un desarrollo endógeno comunitario e individual.
En este contexto es fundamental que tal proceso
organizativo y de fortalecimiento de las comunidades, se vea acompañado con
propuestas pedagógicas que consideren la formación de seres humanos
críticos/as, autónomos/as y pensantes, teniendo como principios la educación
popular, con vistas a problematizar la realidad en que las personas se
encuentran y en conjunto con la comunidad buscar respuestas para tales
problemas, al paso que las respuestas son buscadas el proceso educativo se
desarrolla, pautando la educación como un acto político, comprometido con la
superación de las desigualdades sociales.
“La agroecología es emancipadora; un hecho
ético y filosófico, político y profundamente social que transforma realidades.
Paulo Freire en la pedagogía del oprimido habla de “aprender a escribir la
propia vida”; la propia historia y esto tiene que ver con la posibilidad de
transformar la realidad. Una idea interesante -que emerge de su pensamiento-
es, en el caso de la educación popular, esta figura del instructor o
instructora y su vinculación con la realidad en un espacio de
retroalimentación, donde el flujo de saber es constante y no se da de manera
unilateral, sino valorando los diversos saberes. Tiene que ver con ese
normalismo, que no se queda en una mirada técnico-burocrática, y que es
dirigido -especialmente- a comunidades marginadas y empobrecidas del país que
no tienen la oportunidad de pagar una universidad. Escuelas de formación
organizativa (militancia social) y académica que, al mismo tiempo, son espacios
de defensa de derechos sociales; de justicia y equidad.
Es así que se sugiere la adopción y la
propagación de las prácticas agroecológicas para aumentar simultáneamente la
productividad agrícola y la soberanía alimentaria, mejorando los ingresos y los
modos de vida tanto rurales como urbanos y revertiendo la tendencia a la
perdida de especies, y el acaparamiento de los recursos por parte de las
corporaciones que representan el modelo neoliberal de producción.
La agroecología en un proceso continuo de
educación popular, de conocimiento de
nuestros entornos por medio de la oralidad, no solo presupone las
transformaciones técnicas de producción en el campo, también se plantea como
una herramienta emancipadora de nuestros pueblos, como un paradigma que crítica
y lucha de frente con el arrazante sistemas capitalista de la muerte.
¡Juventud
que osa luchar construyendo poder popular!
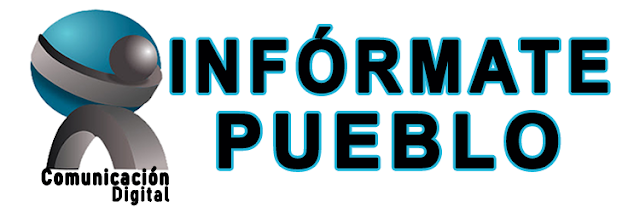



 SUSCRIBETE EN: WHATSAPP
SUSCRIBETE EN: WHATSAPP TELEGRAM
TELEGRAM






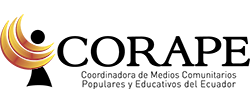











No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjenos su comentario