 |
Foto referencial de Pixabay
|
Por Michel Laforge
Salvando el chulla planteta. En esta serie, el autor, sobrecogido por
una culpabilidad ambiental repentina, producto inevitable de la acumulación de
noticias pesimistas sobre la situación del planeta, decide tomar el toro por
los cuernos y emprender acciones que le permitan disminuir su huella de
carbono.
Sus aventuras y experiencias personales
en adoptar y adaptar las recomendaciones que usualmente circulan en los medios
y redes sociales para lograr este meritorio objetivo serán relatados aquí, con
un primer episodio sobre la alimentación, otro sobre los productos de limpieza
y aseo; el tercero sobre el transporte; y el cuarto hablaré del uso de la
basura y el reciclaje.
Donde el autor descubre que sembrar su
propia comida no ha sido tan fácil
Cuando uno tiene su corazoncito a la
izquierda y quiere cambiar el mundo, la alimentación es un buen tema para
empezar. Tal vez porque, cuando uno investiga un poco, es fácil entender que
ese mismo sistema agro-industrial que poco a poco les quita las tierras a los pequeños
campesinos o quiere quemar la Amazonía para poder sembrar soya de exportación,
ese sistema es el que nos vende comida chatarra, con altos contenidos de azúcar
o de carbohidratos.
Es decir que, cuando vas a tu cadena
favorita a comerte una hamburguesa con papas fritas, no solamente estás
comiendo algo que no le hace bien a tu cuerpito latino, sino que estás apoyando
un sistema internacional cuyo negocio reposa en el uso de potentes venenos como
herbicidas o fungicidas que expropia el uso del agua a las comunidades rurales
del páramo para vendértela en botellas de plástico…
Estamos hablando de todo un sistema de
comercialización basado en los supermercados, donde la producción
agroindustrial es naturalmente favorecida, ya que puede producir más cantidad,
al menor precio, lo que en general significa el uso de técnicas y de insumos
poco o nada naturales, y por lo tanto potencialmente peligrosos para ti y para
el medio ambiente. Todo eso en un ambiente publicitario donde la palabra
“natural” es utilizada para venderte productos que nunca te encontrarás en un
paseo por la naturaleza. Creo que vas entendiendo el problema.
Lo primero que hice para luchar contra
el sistema, fue empezar a eliminar el azúcar, omnipresente en los productos
industriales y sospechoso principal de ser causante de las enfermedades
epidémicas con mayor incidencia a nivel mundial. Al inicio, el café sin azúcar
me supo a diablos, pero logré superarlo y ahora se ha vuelto una costumbre
bastante práctica. Dejar de beber bebidas azucaradas, como las gaseosas, es más
complicado, pero creo que voy por buen camino, aunque a veces es difícil tener
alternativas en algún evento social. El único problema es que te acostumbras a
no tener azúcar refinada en casa, lo cual puede ser un problema si tienes
invitados.
Ahí es donde te das cuenta de que
algunos de los consejos nutricionales que encuentras en medios o en las redes
sociales no son muy adaptados a nuestra realidad ecuatoriana: el aceite de
oliva es necesariamente importado y ni hablar de las nueces o de las almendras.
Entonces, tenemos que tener claro que consumir leche de almendras en el
Ecuador, aunque suene progresista, equivale a respaldar un comercio
internacional de alimentos que mueve toneladas de mercancías sobre miles de
kilómetros, quemando combustible fósil y contribuyendo a las emisiones de gases
con efecto invernadero.
Pero existen otras medidas para salir
definitivamente del sistema, como comprando directamente a los productores,
porque uno tiene la seguridad de estarlos ayudando. Pero comprar en los
mercados de Quito no significa estar comprando directamente a los productores,
aunque algunos de estos mercados sean muy simpáticos (personalmente me encanta
el de Santa Clara); algunas ferias como la Ofelia eran efectivamente espacios
designados para los productores, pero hoy en día la gran mayoría de los
vendedores son intermediarios. Hay algunas ferias de productores, como la de la
Carolina, pero son pocas, y generalmente funcionan una vez a la semana.
Felizmente para mí, conozco muy de cerca una tienda de productos orgánicos,
naturales o artesanales, que hace entregas semanales a domicilio y que me
abastece de una gran parte de mi consumo semanal.
Sin embargo, tal vez porque uno quiere
ir más lejos porque le va gustando la idea de ser un luchador anti-sistema, descubre aquellos
que aconsejan producir uno mismo su alimentación o al menos una parte de ella,
si es posible en el techo de la casa o en cajas de madera con sembríos de
verduras. No tengo un techo apropiado, pero tengo la suerte de tener vecinos
que no utilizan su terreno y gentilmente aceptaron prestármelo para mis
experimentos anti-sistema.
Empecé entonces un proyecto de siembra
de la famosa trilogía choclo-frejol-zapallo, base de los cultivos andinos.
Consciente de mis limitaciones en la práctica de la agricultura, pese a mis
estudios en agronomía, recluté a una vecina como asesora técnica y socia en la
empresa. Ella consiguió la indispensable semilla local, así como el tractor que
da vueltas por el barrio en la época de lluvias para que nos ayude a preparar
el terreno. Sin embargo, pese a todas mis plegarias anti-sistema, sólo logramos
producir unos choclos diminutos y unos pocos fréjoles, ya que los zapallos se
negaron a prosperar. Mi vecina, que había tomado la precaución de sembrar su
propia parcela familiar y que era partidaria del uso de fertilizantes químicos,
me dejó recoger los pocos choclos que se lograron, totalmente orgánicos, eso
sí. Pese a esa primera experiencia no muy alentadora, he seguido insistiendo, con
algunas hortalizas que uno consigue ya germinadas y que se dejan resembrar
fácilmente. ¡Nada como salir a cosechar uno mismo su lechuga para la ensalada
de la cena!
Además, con el tiempo hemos aprendido a
elaborar algunos productos, como el pan, el yogurt, mermeladas, la kombucha.
Algunos de ellos han sido tan deformados por la industria alimentaria, que
cuando los pruebas, puede ser que te parezcan productos totalmente diferentes;
sin embargo, el pan de masa madre hecho en casa nos ha malacostumbrado ¡Ahora
se nos hace difícil consumir otro pan!
Por último, después de algunos años de
duda, con mi esposa hemos dado el paso: ¡Ya no consumimos carne! Aunque en el
Ecuador probablemente la producción de carne de res no sea la principal causa
de de forestación, el resto de la carne, especialmente de cerdo y de pollo, es
producido mayoritariamente en sistemas intensivos, con alimentos concentrados y
probablemente un uso muy liberal de antibióticos. Aunque estoy decepcionado
porque no perdí peso, debo decir que eso de ser vegetariano simplifica las
compras, porque hay secciones enteras del mercado a las que no voy y también la
escogencia en un restaurante, ya que generalmente las opciones son más
reducidas.
Es un desafío re-aprender a cocinar sin
carne, pero es interesante ir descubriendo nuevas combinaciones. Después de
todo, tenemos la satisfacción de pensar que, si más gente dejara de consumir
carne, probablemente se podrían utilizar las tierras utilizadas en ganadería
para sembrar más comida para la humanidad. Eso sí, dejando esa responsabilidad
a los que sí saben, los productores familiares.




 SUSCRIBETE EN: WHATSAPP
SUSCRIBETE EN: WHATSAPP TELEGRAM
TELEGRAM






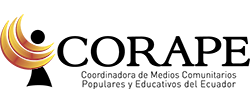













No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjenos su comentario