OCARU OPINA
Autora:
Tamara Artacker, investigadora asociada al IEE.
A
primera vista, la invasión rusa a Ucrania y el conflicto bélico pueden parecer
lejanos de nuestra cotidianidad: un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN en el
que países como Ecuador no representan actores relevantes; una guerra en el
este de Europa cuyxs refugiadxs poco llegarán a Sudamérica a recordarnos con su
presencia la destrucción y el sufrimiento que generan los ataques militares que
vemos en redes sociales o en las noticias.
Sin
embargo, más allá de las implicaciones geopolíticas, éticas e ideológicas de
esta guerra, hay una materialidad que nos alcanza casi inmediatamente y deja
una vez más fuera de duda que las interrelaciones globalizadas atraviesan
prácticamente todo, incluyendo nuestra alimentación. Son momentos como la
guerra en Ucrania que dejan cruelmente al desnudo la vulnerabilidad del sistema
alimentario global y generan nuevas urgencias para fortalecer caminos de
Soberanía Alimentaria. Y, son momentos que indican que esta esfera alimenticia,
que muchas veces en la percepción societal sigue relegada al ámbito privado, en
realidad es altamente política y dependiente de los acontecimientos globales.
En este texto queremos señalar los principales nexos entre el actual conflicto
bélico y nuestra alimentación para debatir la forma en la que se configura el
sistema agroalimentario actual, el direccionamiento de las políticas públicas y
los cambios urgentes que emergen de esta problemática. Si miramos esos nexos,
encontramos sobre todo dos afectaciones principales que devienen de la guerra:
por los precios de los alimentos básicos en el mercado global, especialmente
del trigo, y por la disponibilidad de fertilizantes químicos.
Los
alimentos básicos
En primer
lugar, es fundamental mencionar el peso importante que tienen Ucrania y Rusia
en las exportaciones de trigo, lo que los convierte en lo que llaman “el
granero”, especialmente de Europa, de África del Norte y de países del Medio
Oriente. En conjunto, estos dos países exportan alrededor de la tercera parte
de trigo y cebada a nivel global. El 40% de las exportaciones de trigo de la
región del mar negro está dirigido a países africanos y del Medio Oriente.
Existen países como Egipto, Turquía, Túnez, Marruecos o Yemen que son
fuertemente dependientes del trigo importado para cubrir su consumo de harinas,
recibiendo hasta el 80% de sus importaciones de trigo desde esa región.
Con el
inicio de la guerra se desencadenan varios efectos. En primer lugar, desde
incluso unos días antes de la guerra debido a las tensiones ya existentes, en
el mercado global empezaron a dispararse los precios de los alimentos como
trigo. Así, el trigo llegó al valor más alto de los últimos diez años – si
tomamos en cuenta los últimos 25 años, el precio actual sólo ha sido superado
en el marco de la crisis alimentaria del año 2008.
De forma
similar, el precio de la soya ha llegado a su punto más alto de los últimos 5
años y también el precio del maíz ha registrado un incremento significante. Ya
en febrero, el Índice de Precios de los Alimentos de la Food and Agriculture
Organization de las Naciones Unidas (FAO) registró su nivel más alto en la
historia (superando el valor del año anterior en un 20%), la tendencia es
creciente.
Debido a
estos altos precios, Rusia decidió restringir la exportación de productos como
cebada, centeno, trigo, maíz y azúcar, para evitar el desabastecimiento interno
de alimentos básicos.
Más grave
aún es la situación en Ucrania –responsable del 10% de las exportaciones
globales de trigo y del 15% de maíz– que prohíbe las exportaciones de diversos
productos alimenticios y que ve muchos de sus campos convertirse en campos de
batalla. Además, en gran parte de Ucrania, las condiciones no permiten la siembra
que normalmente debería darse en el mes de marzo, por lo que ya se puede prever
el creciente desabastecimiento que se generará en un futuro próximo, cuando sea
momento de cosecha. A esto se suma que los puertos de salida en el mar negro
están paralizados.
Los
incrementos de los precios en el mercado global se traducirán en un
encarecimiento de los productos básicos de alimentación a nivel local en todo
el mundo. Otro factor agravante adicional al incremento de los precios globales
es el aumento en los costos de transporte. Esto se debe, por un lado, al
incremento de los precios de flete por trabas en la logística a nivel mundial
desde la pandemia y, por otro lado, a la subida en los precios del petróleo lo
que encarece la movilización de los productos aún más. En consecuencia, las
personas más afectadas serán el consumidor y la consumidora final a los que se
traslada ese incremento de costos.
Pero no
solamente la logística y el conflicto bélico generan una escasez en ciertos
productos. El cambio climático también afecta la producción agrícola en muchas
regiones del mundo, incluyendo el Ecuador. Es en este contexto, que el World
Food Program (WFP) de la ONU recientemente alertó sobre las amenazas serias que
representan todos estos factores de forma conjunta para la seguridad
alimentaria a nivel global.
En el
caso del Ecuador, vemos que también importa trigo y soya desde diversos países
y regiones del mundo. Según los datos del BCE, el trigo representa el 15,40%
del total de las importaciones agropecuarias del Ecuador. En el año 2021, el
principal origen de los productos de trigo importados fue Canadá (1 millón de
toneladas, por un valor de 344 millones de dólares), seguido por Estados Unidos
(376 mil toneladas por 121 millones de dólares) y Argentina (119 mil toneladas
por 39 millones de dólares). Rusia recién aparece en el puesto 23 en términos
del valor económico de las importaciones de trigo (en este caso,
específicamente, almidón de trigo), y en puesto 15 en términos de volumen
importado. Aunque no dependemos directamente del trigo importado desde Rusia,
los efectos del aumento de precios sí se percibirán con el traslado al
incremento del precio del pan.
En el
caso de la soya, esta representa el 23,40% de las importaciones agropecuarias y
llega a tener un peso especial debido a su uso en los balanceados para
animales. Aquí los principales orígenes de las importaciones son Estados
Unidos, Argentina y Bolivia. En el contexto de la subida de los precios,
Argentina suspende la exportación de harina y aceite de soya, aportando por su
parte a la incertidumbre de los mercados globales. Lo que nos puede preocupar
de esta incertidumbre tiene que ver con que cada vez más países reduzcan sus
exportaciones para asegurar el abastecimiento interno lo que, por lo menos a
corto plazo, podría generar una escasez en el mercado global y, por lo tanto,
una subida aún más acelerada de los precios. Sin embargo, para mediano y largo
plazo podría representar un impulso para reorientar el sistema agroalimentario
hacia una mayor soberanía, sobre todo en países como el Ecuador que tienen las
condiciones biofísicas para la producción de un abanico amplio de productos
para el consumo interno. La reorientación debería tener varios principios que
se basan en productos locales, semillas adaptadas nativas y una priorización
del uso del suelo para la alimentación directa de los humanos y no para otros
usos como los biocombustibles o los balanceados para animales, dirigidos a la
inmensa industria no sustentable de carne.
Los
insumos agroquímicos
Pero
aparte del encarecimiento de los productos básicos de alimentación, se da otro
efecto sobre el sector agroalimentario en el Ecuador. Desde la transformación
empujada para el agro bajo la ideología de la revolución verde, se ha
incrementado paulatinamente la dependencia de la producción agrícola de los
insumos químicos – en su gran parte importados y basados en combustibles
fósiles.
En
términos generales, Sudamérica es el continente donde más ha aumentado el uso
de agroquímicos entre 1999 y 2019, evidenciando los efectos materiales de lo
que significó aquí la visión de la revolución verde. En esos veinte años, en
nuestro continente el uso aumentó en un 148% frente a un 3% en Europa y
Norteamérica, un 29% en Asia y un 71% en el continente africano. También,
Sudamérica es el único continente donde la aplicación de agroquímicos supera
(en promedio) los 5 kilos por hectárea. Esto ya nos indica la alta dependencia
de la mayoría de los rubros, especialmente los de agroexportación, pero también
los monocultivos para el consumo interno, dependen altamente de estos insumos.
En el Ecuador, alrededor del 77% de los fertilizantes son importados. La mayor
parte viene de Rusia quien es el exportador más importante a nivel global de
tres grupos de fertilizantes: nitrógeno, potasio y fósforo.
Frente a
las limitaciones en las exportaciones de fertilizantes rusos, Ecuador empezó
negociaciones con China para sustituir estas importaciones con urea de ese país
asiático.
Sin
embargo, más allá de la disponibilidad, los precios de los fertilizantes
químicos también dependen altamente de los precios del petróleo y del gas. En
consecuencia, la inflación y la crisis energética actual también tienen sus
efectos sobre los precios de estos insumos agrícolas –estos ya llegaron a su
punto más alto de la historia a finales del año 2021. En febrero 2022, el
Índice Mundial de Nitrógeno estaba tres veces más alto que el promedio del año
2020.
El
problema fundamental se genera en el momento en el que toda la lógica de
producción y de mercado está basada en una aplicación del kit tecnológico, es
decir, del paquete de semillas y agroquímicos importados. En el Ecuador, esta
tendencia no es resultado únicamente de la creciente influencia de las empresas
productoras y distribuidoras de agroquímicos, sino también de una política
pública que apunta hacia el fomento de los monocultivos intensivos en insumos
químicos y la “integración” de pequeñxs y medianxs productorxs a estos rubros.
Esto
lleva a una situación en la que una vez integrados al modelo de la revolución
verde –semillas híbridas en vez de criollas, insumos químicos en vez de
orgánicos, monocultivos en vez de cultivos diversificados– no resulta tan
simple dejar este modelo atrás y recuperar modos soberanos, campesinos de
producción. Ejemplo claro de esto es el modelo de “siembra por contrato”, que
ancla a agricultorxs, muchxs de ellxs pequeñxs productorxs, a la cadena
agroindustrial del maíz. Las y los agricultoras reciben créditos en forma de
insumos (semillas y agroquímicos) para producir específicamente lo que les pide
la empresa. En cambio, se comprometen en pagar el crédito (más los intereses)
con su cosecha. Dejar de aplicar todos los insumos químicos como fertilizantes,
herbicidas, pesticidas, etc. por los altos precios para ellxs significa
arriesgar la cosecha y, por lo tanto, la posibilidad de cumplir con el pago de
la deuda. La cadena del endeudamiento, por su parte, puede llevar a la
acumulación de las deudas, la imposibilidad de acceder a recursos para la
siguiente siembra, y, en el peor de los casos, hasta a la pérdida de sus
tierras y recursos productivos.
Lo
vicioso tiene que ver con que es el mismo modelo de producción, anclado en una
visión de “modernización” del campo, que genera la dependencia de estos insumos
ya que los monocultivos degradan tanto los suelos que estos ya no tienen
nutrientes que los cultivos requeiren – se vuelve necesario agregar
constantemente esos nutrientes (importados) para asegurar la sobrevivencia de
las plantas. Como señala Omar Giraldo, las prácticas de la revolución verde
significan romper el ciclo de nutrientes, generando flujos lineales de
extracción, sin devolverlos a la tierra de forma natural y creando la
dependencia de insumos externos y, por su base en los combustibles fósiles, no
sustentables.
Además,
el rendimiento que prometen las empresas vendedoras de las semillas híbridas –
y a cuya base se calcula la rentabilidad para el agricultor y la agricultora –
se logra únicamente aplicando todos los insumos químicos del paquete y en las
mejores condiciones climáticas – lo que, especialmente en las condiciones
inestables que genera el cambio climático, no representa la realidad para la
mayoría de productorxs.
Conclusiones
Podemos,
a modo de cierre, rescatar varias conclusiones de la situación actual marcada
por la guerra en Ucrania y sus amenazas para la alimentación. Primero, que las
tendencias globales abren nuevamente un debate sobre el uso de la tierra, sacan
a la luz la urgencia de pensar ¿la tierra para quiénes y para qué? ¿Cómo
debemos trabajar la tierra para poder contrarrestar una posible crisis
alimentaria? Para responder a estas preguntas es fundamental cuestionar
seriamente las dependencias actuales que existen en el sistema agroalimentario
dominante de los precios globales y de la disponibilidad de importaciones de
fertilizantes químicos para “nutrir” (o malnutrir) a las plantas de nuestros
cultivos.
Segundo,
esto implica para la política pública la tarea urgente de reevaluar las
tendencias actuales en el agro ecuatoriano a la luz de la crisis global y dar
un giro radical en las priorizaciones para alejarse de su estrategia de
promover un modelo que perjudica nuestras capacidades de producir alimentos de
forma soberana, justa y sustentable. Si seguimos promoviendo en primer lugar
las agroexportaciones y la inserción de pequeños productores a las cadenas
altamente dependientes de insumos externos, nos seguiremos adentrando al camino
hacia una crisis multidimensional del sector agroalimentario. Tercero, que las
presiones actuales nos podrían servir de impulso para acelerar el cambio que
está pendiente hace décadas, disminuir las dependencias de combustibles fósiles
y las empresas transnacionales que controlan el mercado global de semillas y
agroquímicos. Una nueva estrategia implicaría redistribuir los recursos
públicos por ejemplo hacia la investigación en bioinsumos, capacitaciones en
agroecología (¡sin cooptación del término para pintar de verde las mismas
estrategias de siempre!), y fomentos para la transición de fincas hacia modos
de producción agroecológicos. Presionar hacia ese cambio será inevitable para
aliviar las presiones actuales y hacer más resiliente nuestro modelo
agroalimentario.
Notas
1. La alianza militar Organización del Tratado
del Atlántico del Norte.
2. The Guardian (09.03.2022): Ukraine war piles pressure on global food system already in crisis, disponible en https://www.theguardian.com/food/2022/mar/09/ukraine-war-piles-pressure-on-global-food-system-already-in-crisis.
3. Der Standard (11.03.2022): Krieg der Getreide-Großmächte lässt weltweit Angst vor Brotrevolten wachsen, disponible en https://www.derstandard.de/story/2000134007387/krieg-der-getreide-grossmaechte-laesst-weltweit-angst-vor-brotrevolten-wachsen [16.03.2022].
4. Véase Trading Economics https://tradingeconomics.com/commodity/wheat [16.03.2022].
5. FAO (2022): Food Price Index, diponible en https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/ [17.03.2022].
6. Deutsche Welle (14.03.2022): Russia’s invasion of Ukraine drives global food insecurity, disponible en https://www.dw.com/en/russias-invasion-of-ukraine-drives-global-food-insecurity/a-61124764.
7. WFP (2022): Food security implications of the Ukraine conflict, disponible en https://www.wfp.org/publications/food-security-implications-ukraine-conflict [16.03.2022].
8. Recopilados en el SIPA (sistema de información pública agropecuaria) 2022, disponible en http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/comercio-exterior [16.03.2022].
9. En esta categoría se encuentran diversos subproductos de trigo, desde la materia prima del trigo duro hasta productos industrializados (por ejemplo, salvado de trigo, galletas, pasta, harina, etc.).
10. SIPA (sistema de información pública agropecuaria) 2022, disponible en http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/comercio-exterior [16.03.2022].
11. Gestión (14.03.2022): Argentina suspende exportación de harina y aceite de soja, disponible en https://gestion.pe/economia/mercados/argentina-suspende-exportacion-de-harina-y-aceite-de-soja-noticia/.
12. Patel, Raj (2009): The Long Green Revolution, Journal of Peasant Studies 40/1, 1-63.
13. Heinrich Böll Stiftung (2022): Pestizidatlas. Daten und Fakten zu Giften in der Landwirtschaft. Heinrich Böll Stiftung et al: Berlin.
14. Datos del BCE, citado en Singaña, David (2022): ¡Ahora la guerra y los fertilizantes! La dependencia de los mercados nos sigue pasando factura: Quito, IEE-OCARU.
15. WFP (2022): Food security implications of the Ukraine conflict, disponible en https://www.wfp.org/publications/food-security-implications-ukraine-conflict [16.03.2022].
16. El Universo (15.03.2022): Gobierno estima ingresos extras no permanentes de 1500 millones por aumento del precio del petróleo, analizará medidas para pequeños productores del agro, disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/politica/gobierno-analizara-medidas-compensatorias-para-sector-agricola-y-estima-en-unos-1500-ingresos-extras-por-el-aumento-del-precio-del-petroleo-nota/?modulo=destacadas-tres&plantilla=home .
17. Véase Profercy World Nitrogen Index https://www.profercy.com/profercy-world-nitrogen-index/ [20.03.2022].
18. Giraldo, Omar (2018): Ecología Política de la Agricultura. Agroecología y Posdesarrollo. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México: El colegio de la frontera sur.





 SUSCRIBETE EN: WHATSAPP
SUSCRIBETE EN: WHATSAPP TELEGRAM
TELEGRAM






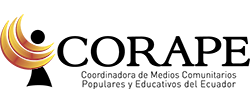













No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjenos su comentario