Somos plurinacionales y
nos reconocemos hermanes en el Abya Yala. Creemos que todas las voces nos
construyen en los feminismos que somos. En medio de una pandemia que nos quiere
individuales, dispersas y aislades, nos tejemos evadiendo las fronteras
patriarcales y ponemos a circular relatos de organización y resistencia. En
esta entrega, algunos trazos de lo que está pasando en Ecuador.
Conversamos
con Diana Almeida Noboa, comunicadora social y periodista militante feminista
de la Revista Crisis. Narra críticamente la realidad de su país: “Es necesario
visibilizar lo que pasa en Ecuador, que hoy tiene una tasa de mortalidad más
alta que Brasil. El neoliberalismo se traduce en muerte para el pueblo, ha
convertido a América Latina, en este caso, a Ecuador, en el foco de la
COVID-19, pero no del contagio del virus en sí, sino de toda la precariedad
para la vida que trae una pandemia como esta”.
El
pueblo ecuatoriano transita tiempos complejos. El 2019 fue un año de masivas
rebeliones que, durante más de diez días, se opusieron a políticas neoliberales
que profundizaron las desigualdades. El gobierno, en plena pandemia con
consecuencias terribles para el pueblo, avanzó con fuertes ajustes y agudizando
la represión, con el eufemismo de “políticas de austeridad”.
LT: ¿Cómo afecta en los
cuerpos del pueblo ecuatoriano el contexto actual?
DA: Ha sido muy duro para
el pueblo, porque ya teníamos una tasa altísima de trabajo informal y, con la
COVID-19, lo primero que se hizo fue una cuarentena generalizada y un estado de
excepción que aún continúa, que ha significado muchísima violencia sobre los
cuerpos que tienen que seguir trabajando para subsistir. Como pasó en todo el
mundo, la cuarentena fue sostenida y sostenible sólo desde cuerpos que tienen
una base monetaria para poder estar dos meses sin trabajar, que tenían ahorros.
Para quienes tienen que trabajar a diario para vivir del pan de cada día, eso
significó romper la cuarentena, se ejerció mucha violencia por parte de la
policía, que va en aumento desde que se declaró el estado de excepción.
La
mayoría de las empresas redujeron el horario laboral a los varones, pero a las
mujeres, directamente, se les hizo firmar renuncias de mutuo acuerdo, situación
en la cual no tenían ningún tipo de capacidad de negociación. Esto aconteció en
todo el país.
LT: Hace un tiempo,
hablabas de la existencia de una “limpieza social de coronavirus”, ¿cómo
dialoga eso con el contexto actual?
DA: El coronavirus no vino
a traer nuevas desigualdades, sino que exacerbó las que ya existían, un país
con una tasa alta de desempleo, una salud social que fue desestabilizándose por
el mismo gobierno con reducciones de presupuesto y personal de salud. Lo que
vemos es que hay tanto ejército de reserva, tanta gente que puede trabajar, y,
ahora, tantos nuevos pobres frente a ninguna voluntad de cuidado por parte del
Estado, porque, para ellos, son cuerpos que se desechan. Se han triplicado las
tasas de suicidio, sobre todo, en las clases bajas y medias bajas, y esos son
cuerpos que también se lleva el Estado. A esto me refiero cuando digo que
existe una limpieza social con la justificación del coronavirus.
LT: ¿Cómo es la
situación de las mujeres e identidades disidentes en este marco, y cómo dialoga
la violencia de género con la emergencia sanitaria?
DA: En primer lugar, el
trabajo informal es una población feminizada, que, además, son cabezas de
hogar, ellas sostienen sus casas. Lo que pasa con estas trabajadoras es que se
elimina la posibilidad de que estén en el espacio público que es donde
trabajaban y se maneja con el aparato represivo del Estado. No sólo se redujo el
horario y la cantidad de gente que podés encontrar en la calle trabajando, sino
que se enfrentan a la violencia policial y militar con una represión altísima.
En
segundo lugar, las mujeres que están encerradas no pueden acceder al mundo
exterior o estar comunicadas, entonces, se dio una reducción significativa de
denuncias de violencia y de delitos sexuales. Por ejemplo, según datos de la
fiscalía del departamento de Violencia de género, de 600 denuncias que se
realizaban antes de la COVID, la semana pasada, se registraron solo 80
denuncias de violencia y delitos sexuales. Esto no significa que se haya
reducido la violencia sexual e intrafamiliar y de género, sino que no hay
condiciones para acceder a realizar denuncias, y esto nos pone en una situación
de vulnerabilidad mucho más grave, significa estar en cautiverio con tu
agresor.
Un
estudio que hizo Surkuna, que es una organización de derechos humanos y de
asesoría legal feminista, que lucha por los derechos de las mujeres aquí en
Ecuador, estudió el acceso para realizar denuncias y demuestra que se ha
reducido el acceso a teléfonos y no hay acceso a las líneas. Estamos en una
situación muy grave, tampoco tenemos datos desagregados sobre cuántas mujeres
han sido afectadas por el virus, cuál es la tasa de mortalidad, así como
tampoco tenemos datos sobre las poblaciones racializadas y los impactos sobre
ellas. Esa es la lógica del gobierno neoliberal, al que no le interesa la vida
en absoluto y pone el mercado sobre la vida una y otra vez. Justamente, el director
del Instituto de Seguridad Social está hablando sobre la posibilidad de
privatizar los hospitales y los centros de salud.
LT: ¿Cómo se articula
el movimiento feminista ecuatoriano y cómo se tejen las redes feministas y de
cuidado en este contexto?
DA: El movimiento
feminista aquí es un poco más complejo, está más diversificado y no actúa como
un solo brazo. Está la red “Mujeres de frente”, quienes trabajan con mujeres en
trabajo informales, microtraficantes y trabajadoras sexuales, que empezaron a hacer
canastas para sostener la vida y, luego, empezaron a darle dinero para que
ellas tengan autonomía de decidir sobre cómo cubrir sus propias necesidades.
También trabajan con mujeres que están encarceladas y lo primero que hicieron
apenas comenzó la pandemia fue solicitar al Estado que se liberen mujeres que
hayan sido condenadas por delitos no violentos y que son madres con niñxs
dentro y fuera de la cárcel, algo que no sucedió.
Las
redes de cuidado también se expresan en los manifiestos de las mujeres
sindicalizadas trabajadoras de la calle, brindando espacios donde puedes buscar
refugio o alimentos. Por otro lado, hay líneas abiertas de asistencia legal y
auxilio, que son las que se han encargado de los casos de feminicidios que
sucedieron. Las “Mujeres de asfalto” son una asociación de cimarronas y
afrodescendientes, que están pidiendo que se haga una discriminación de datos
para conocer el impacto de la COVID-19 en la población afro y negra.
Las
trabajadoras barriales se han movido muchísimo en cada barrio popular, sobre
todo, aquí en el sur de Quito, en los guasmos en Guayaquil, para poder sostener
la vida de la gente, sobre todo, de quienes están solas y son cuidadores de
familias.
LT: ¿Qué demandas
atraviesan a todas esas organizaciones y movimientos?
DA: La demanda más
importante es la renuncia, lo que hizo el gobierno de Lenin Moreno fue reducir
la Secretaría de Violencia de Género y redujo el presupuesto en un 80%, esto
implicó un freno a todas las políticas públicas que existían y que se iban
construyendo de a poco, porque Ecuador siempre ha estado atrás en eso. Por
ejemplo, las casas de protección, auxilio y acogida para niños, niñas y mujeres
que sufren violencia tuvieron que cerrar, inclusive, al principio de esta
cuarentena. Las denuncias principales van por ahí, por la falta de presupuesto
y de cuidado desde el Estado.
LT: Como compañera
militante periodista, ¿qué significa hacer periodismo feminista hoy en Ecuador?
DA: Primero, salir a las
calles a reportar, eso ha sido súper importante y una de las cosas que me ha
pasado al salir es sentirme absolutamente vulnerable en una ciudad en la que
hay poca gente y los ojos están sobre nosotras como mujeres.
Por
otro lado, lo que significa hacer periodismo militante en estas épocas es
demostrar o tratar de visibilizar que esto no es un problema de una pandemia,
sino que es una cuestión estructural ligada con las políticas públicas que se
están ejerciendo desde el modelo neoliberal. Hacer esa denuncia es muy
importante, porque, por ejemplo, aquí, lo que pasa es que la mayoría de la
clase media tiene poca conciencia de clase, con una postura individualista y
neoliberal que culpabiliza a la gente pobre como si fueran ellos quienes están
esparciendo el virus, sin ver la fragilidad de la vida de estas personas, que,
si no salen a trabajar, no comen, o muchas de las personas en situación de
calle que no han tenido ningún cuidado desde el gobierno.
Para
mí, es importante contar eso y cómo se alimentan entre sí el capitalismo y el
patriarcado, por ejemplo, mientras que a los varones se les reduce la jornada
laboral y el sueldo, a las mujeres, directamente, se las despide. Son vistas
como una posible carga como madres, por considerar que son menos productivas,
nos volvemos cuerpos que no importan, desechables.
LT: Como comunicadora
en este contexo, ¿dónde creés que está la esperanza hoy?
DA: Somos suficientes
mujeres organizadas como para demandar desde todos los espacios, no digo que se
deba dejar de pelear por políticas públicas, pero es importante trabajar en los
barrios, salir del medio digital y trabajar directamente donde habita y
preguntar qué es lo que necesitan, porque, muchas veces, vamos con una idea pre
concebida elitista y no nos detenemos a pensar que saben cómo sobrevivir, lo
han hecho todo este tiempo, y cómo facilitan esa supervivencia y construir
desde abajo. Lo que ha demostrado la crisis sanitaria, económica, social es que
las ciudades están en una situación que es insostenible, hay que volver al
campo, a la soberanía alimentaria, al auto cultivo, a los huertos urbanos y
reconstruir esa relación con la tierra.
Hay
que organizarse en pequeñas bases barriales porque lo que se viene es más
violento y represivo. Hace unas semanas, aprobaron un acuerdo ministerial N°
179 que permite al Ejército utilizar fuerza letal en conflictos internos, es
una licencia para matar. No estamos en capacidad ni siquiera numérica para
levantarnos contra un gobierno así, la gente tiene miedo y tiene razón, porque
tienen permiso para matarnos. Entonces, más bien, yo creo que tenemos que hacer
un trabajo de hormiga nuevamente y construirnos desde abajo. Quizá sea el
momento de repensar pelear el Estado.
Collage de portada: Angela Camacho - @thebonitachola
Por: revista Crisis





 SUSCRIBETE EN: WHATSAPP
SUSCRIBETE EN: WHATSAPP TELEGRAM
TELEGRAM






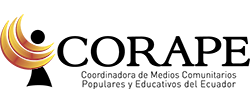











No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjenos su comentario