Cuando faltaban pocos días de las elecciones generales
en Ecuador, el candidato Presidencial por el partido de derecha Movimiento
Construye, Fernando Villavicencio, fue asesinado luego de un mitin político en
pleno centro norte de la capital de la República y en medio de la supuesta
protección policial a su persona. Este asesinato alteró de forma radical el
escenario político nacional y se convirtió en noticia de primera plana incluso
a nivel mundial.
Este acto se suma a otros crímenes en contra de varios políticos y
autoridades electas, así como la vorágine de sicariatos en contra toda la
población, la delincuencia generalizada, los secuestros a ciudadanos, la
generalización de las extorsiones, las masacres carcelarias y la presencia cada
vez más constante del crimen organizado como un vector de la vida misma del
país en los últimos años. En pocos años Ecuador pasó de ser un país
relativamente tranquilo a ostentar los índices más altos de crímenes e
inseguridad.
¿Cómo una sociedad que vivió de manera marginal esos problemas ahora
devino en noticia mundial precisamente por la escalada de violencia en la que
vive? ¿Qué factores o circunstancias deterioraron al país de tal manera que en
apenas pocos años sus índices de criminalidad lo conviertan en una de las zonas
más inseguras de la región y del mundo?
Hay, por supuesto, varias explicaciones, lecturas e interpretaciones
sobre lo que sucede en el país; sin embargo, quizá sea necesaria una lectura
desde la economía política y desde las categorías del marxismo para comprender
y contextualizar la difícil situación que vive el Ecuador.
Una visión desde la economía política puede situar coordenadas
históricas, estructurales y geopolíticas con mayor precisión y alcance. Para el
efecto se propone una reflexión sobre la relación entre acumulación de capital
y crimen organizado a partir de la categoría de lumpen-acumulación. Luego se
analiza el contexto de la política económica al trasluz de los acuerdos que el
país suscribió con el FMI. Con estos antecedentes se concluye en que la mezcla
de neoliberalismo y lumpen-acumulación condujeron al país a una situación de
Estado fallido.
La referencia al Estado fallido no está en sus formas, es decir, la
incapacidad que tendría el Estado en asegurar sus funciones más vitales para sí
mismo y sus ciudadanos, sino en su incapacidad para ejercer el monopolio
legítimo de la violencia y procesar el conflicto social dentro del derecho y
las instituciones. En el Estado fallido se cede la disputa sobre el monopolio
legítimo de la violencia a la violencia ilegítima del crimen organizado.
Acumulación de capital y lumpen-acumulación:
precisiones conceptuales
Para comprender mejor la relación entre lumpen-acumulación y patrones de
acumulación es necesario situar con más rigor esos conceptos. Por patrón de
acumulación de capital quiero expresar la forma general que establece, define y
genera las condiciones de posibilidad para que los diferentes grupos de poder y
grupos económicos sitúen la extracción de ganancia a través de modelos específicos
de negocios.
En este caso particular, el patrón general de acumulación está dado por la dolarización de la economía.
Al tratarse de una moneda fuerte que es utilizada como unidad de cuenta del
comercio mundial y que corresponde a la potencia imperialista más importante de
la globalización, la dolarización se convierte en el marco general sobre el
cual los grupos económicos sitúan y maximizan sus expectativas de ganancia.
La relación entre un patrón de acumulación con sus marcos normativos e
institucionales lo denomino, en la línea de la escuela de la regulación, como
régimen de regulación del patrón de acumulación. Es decir, los patrones de
acumulación de capital necesitan de formas institucionales y marcos normativos
sobre los cuales desarrollarse, consolidarse y expandirse.
En ese sentido, la dolarización obliga a crear marcos normativos y
jurídicos para varias modalidades de extracción y maximización de la ganancia.
El régimen de regulación de la dolarización supuso que el marco monetario e
institucional de la dolarización sea manejado directamente por la banca privada
y por los grupos financieros, mientras que, de su parte, el sistema de precios
relativos y relacionados con la dolarización sea, a su vez, controlado y
gestionado directamente por el capital corporativo dedicado a la distribución,
comercialización e importación. De ahí en adelante, todos los demás grupos
económicos pudieron desplegarse desde esas coordenadas previas.
El Estado fue excluido desde el inicio del manejo y control del marco
monetario de la dolarización y de cualquier forma de regulación sobre el
sistema de precios internos. Esto se radicaliza aún más con las reformas
legales del año 2021 que definieron la independencia y autonomía del Banco
Central y la prohibición, incluso, para que el Banco Central pueda adquirir
bonos emitidos por el gobierno lo que condujo a que el gobierno solo pueda
endeudarse en los mercados financieros internacionales de capitales y devino en
la exclusión radical del Estado con respecto a su propio financiamiento.
Al momento, los grupos económicos más importantes que manejan esos
marcos monetarios e institucionales de la dolarización corresponden a los
bancos más grandes del país y los respectivos grupos económicos que los
manejan; así, de una parte está el grupo económico Banco del Pichincha,
liderado por Fidel Egas, que maneja cuatro grandes bancos (Banco del Pichincha,
Banco Diners, Banco de Loja y Banco Rumiñahui) y más de cien fideicomisos y
empresas; y, el segundo grupo bancario
más importante del país, es el grupo económico Banco de Guayaquil (Corporación
MultiBG) liderado por Guillermo Lasso Mendoza y Danilo Carrera. Ambos grupos
económicos poseían en activos, con datos del año 2020, correspondientes a un
volumen que representaba el 25,14% del PIB del año 2020.
Si los bancos privados manejan y definen el marco monetario de la
dolarización, en cambio los importadores, comercializadores y distribuidores
controlan y gestionan, de su parte, todo el sistema de precios relativos de la
economía. Ahí constan grupos económicos como el grupo La Favorita
(perteneciente a la familia Wright), el grupo Eljuri (perteneciente a la
familia del mismo nombre), el grupo Corporación El Rosado (perteneciente a la
familia Czarninski), el Grupo Gerardo Ortiz e hijos, entre otros. En conjunto,
los activos de estos cuatro grandes grupos económicos alcanzan un volumen que
representaba el 12,73% del PIB del año 2020.
En virtud de que no existe control del Estado sobre los precios
relativos, estos grupos económicos dedicados a la importación, comercialización
y distribución tienen la posibilidad de imponer esos precios a la sociedad y,
de esta forma, generar rentas.
Estos dos grandes polos de acumulación: bancos e
importadores-comercializadores, desplazan a los tradicionales grupos de poder
económico que, al menos en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo
pasado fueron hegemónicos y que sustentaban su poder, en cambio, en la
agroexportación y en la capacidad de devaluar el tipo de cambio para generar
rentas y maximizar su utilidad.
Por supuesto que existen otros grupos económicos, por ejemplo las
empresas transnacionales dedicadas al extractivismo, o la conversión de los
agroexportadores en agroindustrias o empresas constructoras y de servicios,
farmacéuticas, industrias, medios de comunicación, universidades privadas,
entre otros. Pero, en lo fundamental, el patrón de acumulación y el régimen de
regulación se establecen desde estas dinámicas monetarias y de la gestión del
sistema de precios. Estas definiciones nos permiten comprender, grosso modo,
las formas del desarrollo del capitalismo y la acumulación de capital para el
caso del Ecuador.
Lumpen-acumulación y crimen organizado
Ahora bien, el concepto de lumpen-acumulación que consta ya en la
economía política clásica y fue retomado por el profesor André Gunder Frank
para definir el manejo corrupto, corporativo y clientelar de la acumulación de
capital de las elites latinoamericanas durante el periodo de la
industrialización, ahora puede servirnos para precisar el giro de tuerca de
esas prácticas corruptas hacia la incorporación del crimen organizado como
parte fundamental del patrón de acumulación de capital y del régimen de
regulación correspondiente.
Existe un dato importante que señala la integración del crimen
organizado como parte del régimen de acumulación y es la presencia de un
personaje clave, en este caso se trata de Danilo Carrera, quien habría actuado
como interfaz directa entre la denominada “mafia albanesa” y los grupos de
poder económico y, en lo fundamental, el grupo económico Banco de
Guayaquil-Corporación MultiBG, liderado por Guillermo Lasso Mendoza quien,
además, fuera electo Presidente del Ecuador en el año 2021, de acuerdo con la
investigación realizada por la policía nacional del Ecuador en un informe
policial denominado “León de Troya” y fue el fundamento para el tercer intento
de juicio político y destitución al Presidente ecuatoriano Guillermo Lasso
Mendoza por parte de la Asamblea Nacional en el año 2023.
Hay que recordar que para evitar este juicio político y la posterior
investigación a Danilo Carrera por su vinculación con el crimen organizado, el
presidente Guillermo Lasso decretó la denominada muerte cruzada que disolvió la
Asamblea y adelantó las elecciones
generales.
Entonces, si la dolarización es el marco estructurante del patrón de
acumulación del capital en el Ecuador y si el régimen de regulación impedía que
el Estado asuma un rol directo en la definición de los marcos monetarios e
institucionales de la dolarización así como del sistema de precios relativos, y
si se abrieron las compuertas para que el crimen organizado pueda utilizar el
sistema monetario del país, con una moneda tan importante como el dólar
americano, es evidente que los flujos financieros del crimen organizado se
imbricaron con el sistema monetario de dolarización y que esta imbricación
supone una integración del crimen organizado con las estructuras más
importantes de la acumulación de capital y del régimen de regulación.
Si esto es así, entonces el crimen organizado necesita no solo asegurar
sus canales con el sistema monetario de dolarización y sus marcos
institucionales sino que también necesita de espacios de control político e
institucional para proteger sus recursos financieros y su modelo de negocios.
A esta integración articulada del patrón de acumulación de capital y su
régimen de regulación con el crimen organizado, con la connivencia de las
elites que les otorgaron el espacio político e institucional para actuar, lo
denomino lumpen-acumulación.
En ese sentido, es necesario distinguirlo y separarlo, al menos
analíticamente, de comportamientos más tradicionales de la lumpen-acumulación y
que estaban relacionados más con la corrupción y prácticas corporativas y
patrimoniales, porque esta vez la incorporación del crimen organizado a los
patrones de acumulación de capital y su régimen de regulación requiere que
estos grupos criminales entren directamente al Estado; es decir, si el régimen
de regulación de la acumulación de capital da forma a las relaciones políticas
e institucionales de una sociedad y si esta vez la connivencia de las elites
permitió la entrada del crimen organizado a las dinámicas de la acumulación de
capital, es de suponer que el crimen organizado reclame para sí esas formas de
control de sus propios flujos monetarios a partir de una especie de pliegue del
Estado hacia la lumpen-acumulación del crimen organizado.
Anomia y Estado fallido
¿Qué significa esto? ¿Qué supone e implica? Que el crimen organizado
reclama y exige que el Estado decline su monopolio a la violencia legítima a su
favor. Esto quiere decir que el crimen organizado requiere de la a-nomia como
condición de posibilidad y garantía de existencia. En la anomia no hay nomos
social (es decir, leyes y normas) y la contractualidad desciende a su grado
cero. La anomia provoca no solo la pérdida de normatividad para la regulación
de la vida social sino que también garantiza la impunidad, y esa es la
condición de existencia del crimen organizado: asegurar su propia impunidad a
través del control directo de la justicia y, sobre todo, la policía.
Para el crimen organizado, garantizar la impunidad representa uno de sus
costos de transacción más altos de su modelo de negocios. Poner en su nómina a
jueces, fiscales y policías representa, para ellos, un costo elevado. Pero lo
hacen porque saben que forma parte de su modelo de negocios en virtud de que
operan por fuera de la ley.
Pero si por diferentes circunstancias pueden maximizar sus posiciones
dentro del Estado y expandir las áreas de impunidad a más bajo costo, es decir, reducir sus costos de transacción,
entonces por supuesto que lo harán y lo hacen a partir del uso de la violencia
ilegítima y la cooptación del Estado. Para el crimen organizado la violencia
ilegítima es una praxis de su propia forma de comprender la política y actuar
sobre la sociedad al tiempo que resuelve de forma concomitante sus problemas de
costos de transacción y competencia y acuerdos colusorios de mercado.
Denomino como violencia ilegítima a ese exceso de violencia que implica
brutalidad y pérdida de toda consideración ética y moral, que es utilizada con
propósitos de generar una heurística del terror y miedo, de tal manera que esa
heurística les permita, a quienes ejercen la violencia ilegítima, maximizar su
poder, amedrentar a sus opositores, someter a la sociedad y disputar al Estado
el monopolio de la violencia legítima.
La violencia ilegítima utiliza el terror y la crueldad como marco
heurístico desde el cual imponer sus condiciones a la sociedad y, así, mantener
sus modelos de negocios y reducir al mínimo sus costos de transacción. La
crueldad que exhibe el crimen organizado es pura heurística del miedo. Es su
forma de provocar anomia e impunidad. Es su manera de poner contra las cuerdas
a la sociedad y sus instituciones.
No es necesario, teóricamente al menos, ese exceso de violencia y
brutalidad que ejerce el crimen organizado para mantener en orden su modelo de
negocios. Pero acuden al exceso de violencia
justamente para realizar un efecto demostración de lo que pueden ser capaces y
para amedrentar tanto a sus competidores cuanto a toda la sociedad. La
violencia ilegítima del crimen organizado, en efecto, siempre procede desde la
lógica del exceso y del efecto demostración. La interpretación y reacción más
inmediata ante ese exceso es evidente:
es el miedo y el repliegue. Ante tanta violencia y sin posibilidad
alguna de defensa no hay otra opción. El miedo más primario es el recurso de su
poder más inmediato.
Generalmente los Estados se defienden de esa anomia y de esa heurística
del miedo de la violencia ilegítima del crimen organizado a través de sus
instituciones, en especial, su sistema de justicia y la policía. Pero si estas
instituciones son permeadas por el crimen organizado entonces la sociedad no
tiene una línea de defensa contra esta heurística del miedo del crimen
organizado. Cuando eso se produce entonces falla el contrato social, fallan las
instituciones, falla el derecho, falla el Estado. Los Estados se convierten en
una especie de ciudad Gótica, en donde la última línea de defensa no está en
las instituciones que han sido permeadas y cooptadas por el crimen organizado,
sino por un factor exógeno a ellas. El imaginario de Hollywood lo representa,
generalmente, en los superhéroes.
Se genera un Estado fallido porque esta vez el Estado no puede ejercer
el monopolio legítimo de la violencia y resolver la conflictividad social
dentro del derecho y las instituciones. Es el crimen organizado quien disputa
ese monopolio legítimo de la violencia y el Estado no puede defender a su
sociedad porque la última línea de defensa entre la sociedad y el crimen
organizado, vale decir la justicia y la policía, ha sido permeada y cooptada
por ese crimen organizado.
¿Cómo se llegó hasta ahí? ¿De qué forma la lumpen-acumulación implicó
también al Estado fallido? ¿Por qué fue tan fácil para el crimen organizado
permear el Estado y provocar el derrumbe de las instituciones? Porque la
lumpen-acumulación coincide con otro proceso correlativo: el programa de
consolidación fiscal y de reforma estructural del FMI y del Banco Mundial.
Estado fallido y neoliberalismo
En marzo del año 2019 no había ninguna razón macroeconómica para que el
Ecuador suscriba un programa económico con el FMI bajo el nombre de Servicio
Financiero Ampliado. Todos los indicadores económicos del país estaban
relativamente bien: crecimiento económico, bajos niveles de deuda pública, baja
inflación, bajo desempleo, descenso de los indicadores de pobreza, entre otros.
Sin embargo, el FMI y las elites decidieron que era momento de empezar un duro
programa de ajuste con un amplio paquete de reformas estructurales.
Se puso el contador a cero en materia de inversión pública. Se
realizaron agresivos recortes presupuestarios en áreas clave como salud,
educación, inclusión social y
administración de justicia. Se eliminaron subsidios y se pretendió poner los
precios de las gasolinas a niveles internacionales, en un país que es productor
de petróleo y de gasolinas. Se pretendió borrar todas las conquistas laborales
y dejar en cero los derechos de los trabajadores bajo el pretexto de la
competitividad.
En esa línea, se eliminaron empresas públicas, por ejemplo el Ecuador es
uno de los pocos países del mundo que no tienen instituciones públicas para los
correos. Se iniciaron, asimismo, los procesos para la privatización de la
seguridad social, entre otros.
Las reformas estructurales que impusieron el FMI y el Banco Mundial
alteraron la Constitución sin cumplir con los protocolos y normas establecidas
para ello. Se aprobó la independencia y autonomía del Banco Central en clara
contradicción con disposiciones expresas de la Constitución que lo prohibían.
Se impidió que el Banco Central pueda adquirir bonos emitidos por el gobierno
central. Se afectó la autonomía de las empresas públicas, la seguridad social y
de los gobiernos autónomos descentralizados. Se alteraron las reservas
internacionales para convertirlas en garantes de depósitos y transferencias de
los bancos privados. Se intervino sobre el proceso de compras públicas para
convertirla en verdadero viacrucis y, de esa forma, evitar todo gasto fiscal.
En fin, fue una intervención en toda la estructura institucional del Estado que
se hizo en contra de la Constitución y todo el ordenamiento jurídico del país.
Se vivió una especie de realidad paralela entre lo que establecía la
Constitución, el ordenamiento jurídico y la arquitectura institucional
existente y las imposiciones del FMI y del Banco Mundial que iban en
contrasentido de ese orden legal e institucional existente.
Esta contradicción supuso un choque que debilitó las instituciones. En
poco tiempo, las instituciones existentes no podían cumplir con sus
obligaciones legales porque no tenían los recursos para hacerlo y porque habían
nuevas normativas que contradecían lo que ellas hacían. El retroceso social y
económico fue evidente. El desempleo creció y con él la pobreza. La economía
entró en recesión. Las instituciones empezaron a colapsar. El sistema de justicia
se quedó con recursos mínimos. El sistema de rehabilitación penitenciaria, por
ejemplo, tuvo que reducir al mínimo el número de guardias penitenciarios y
suspendió todos los programas de rehabilitación social. El sistema de aduanas
redujo su personal de control al mínimo porque las políticas de austeridad
fiscal le obligaron a ello y ello provocó el auge del contrabando y convirtió
al país en puerto seguro para la exportación de drogas. Los sistemas de radares
que existían para evitar el uso de pistas clandestinas para el contrabando y el
narcotráfico, fueron desmantelados. Se redujeron al mínimo y se eliminaron
varios proyectos de inversión para seguridad ciudadana por parte de la policía
nacional, entre otros aspectos.
La sociedad se rebeló en contra de ese programa recesivo y empobrecedor.
Las movilizaciones sociales fueron potentes en octubre del año 2019 y en junio
de 2022, pero eso no supuso que las elites alteren la trayectoria neoliberal
que habían asumido. En el periodo 2019-2023 radicalizaron el ajuste económico y
cumplieron a rajatabla todas las condicionalidades impuestas por el FMI y el
Banco Mundial.
Fue el mejor escenario para la lumpen-acumulación y su escalada en la
heurística del miedo. Esta vez no solo que tenían una puerta de entrada directa
hacia el poder político gracias a Danilo Carrera y Guillermo Lasso sino que el
Estado ya no podía hacerles frente porque las políticas de austeridad les
habían quitado a las instituciones los recursos para hacerlo. Las instituciones
públicas estaban demoliéndose a un ritmo cada vez más intenso y la sociedad
estaba sometida a un radical programa de ajuste estructural que la dejaba
indefensa y débil.
El FMI y el Banco Mundial debilitaron al Estado en pleno contexto de la
lumpen-acumulación y permitieron que el crimen organizado pueda cooptar a la
línea de defensa que la sociedad tenía para protegerse de esa violencia
ilegítima del crimen organizado. Actuaron en conjunto y de forma sincronizada
en la demolición del Estado.
Las primeras evidencias que el país entraba en una deriva nueva y que
ameritaba una intervención radical del Estado para contener la violencia del
crimen organizado fueron las primeras masacres carcelarias que se produjeron en
la transición entre el gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso en los años
2021-2022. Esas masacres carcelarias eran la forma de resolución de las
disputas entre los diferentes grupos del crimen organizado desde la violencia
ilegítima y la heurística del terror, pero eran ya una advertencia de lo que
advenía a la sociedad.
En esa coyuntura, el Estado no tuvo los recursos ni financieros, ni
institucionales para resolver esos conflictos, porque el FMI le había atado de
pies y manos. Habían recursos económicos, pero fue imposible gastarlos porque
el FMI había diseñado un esquema en virtud del cual se producían ahorros
fiscales forzosos para alimentar las reservas internacionales que, a su vez,
servían de amortiguador para los bancos privados. Cuando se produjeron esas
masacres carcelarias y se advertía la amenaza para toda la sociedad que
supondría no resolverlas a tiempo, el gobierno de Guillermo Lasso miró para
otro lado y siguió adelante con el programa de ajuste, privatización y
desmantelamiento de las instituciones públicas, y Danilo Carrera, según la
información de la policía del Ecuador, fortalecía sus nexos y sus negocios con
el crimen organizado.
El gobierno de Lenin Moreno en su momento y, posteriormente, de
Guillermo Lasso, con su desidia e indiferencia, demostraron que no tenían
ninguna intención de resolver esos problemas entre mafias y grupos del crimen
organizado porque, de una parte estaban comprometidos con el FMI y el Banco
Mundial en las políticas de austeridad que, a la larga, fortalecía la posición
de los grupos económicos más hegemónicos; y, por otra, durante el gobierno de
Guillermo Lasso se habían abierto las compuertas para el ingreso del crimen
organizado al Estado. Fue de esta forma como, en poco tiempo, el país devino en
un Estado Fallido.
Sin el FMI y el Banco Mundial y el programa económico de austeridad,
quizá el país habría tenido más margen de acción para frenar al crimen
organizado y fortalecer sus líneas de defensa. Pero el momento en el que las
elites están imbricadas con el crimen organizado, entonces la sociedad está en
riesgo.
Fue esto lo que se advirtió desde la llegada de Guillermo Lasso al poder
en el año 2021. Apenas electo, la Asamblea intentó destituirlo a través de un
juicio político que demostraba su participación en fideicomisos en paraísos
fiscales, algo que las leyes castigaban con la destitución del cargo. Empero,
este intento de juicio político fracasó, entre otros aspectos, por la
connivencia de varios sectores políticos, entre ellos la representación
política enquistada en el movimiento Pachakutik y captada por el gobierno, el
tradicional partido social cristiano, la Izquierda Democrática, entre otros.
Al año siguiente, 2022, se intentará nuevamente la destitución de
Guillermo Lasso pero también fracasará por la confluencia de varios sectores
para defenderlo. Uno de los actores claves en la defensa de Guillermo Lasso y
que pudo bloquear los intentos para destituirlo, fue el entonces Presidente de
la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio.
Una conclusión provisional
La lumpen-acumulación quizá sea un procedimiento rutinario pero en el
caso del Ecuador alcanza cotas máximas porque permite la integración del crimen
organizado dentro del Estado. Sin embargo, la acumulación de capital es un
proceso dialéctico, es decir, expresa y resuelve las contradicciones históricas
de una sociedad. No hay acumulación de capital ni régimen de regulación de esta
acumulación sin lucha de clases, y la lucha de clases es la forma por la cual
se expresa el conflicto político en las sociedades modernas. Gracias al
filósofo marxista Antonio Gramsci, ahora sabemos que uno de los elementos
centrales de esa lucha de clases y de ese régimen de regulación de la acumulación
es la hegemonía, como la capacidad de crear universos simbólicos sobre la
estructura del mundo y de la realidad para permitir la dominación política con
el consenso de los explotados.
Ahora bien, en el Ecuador, el principal antagonista de la acumulación de
capital no es la clase obrera, sino el movimiento social y popular cuya centro
de gravedad está en el movimiento indígena. Gracias al movimiento indígena se
han podido frenar algunas de las derivas más agresivas de la acumulación del
capital y de su régimen de regulación, como la privatización de la seguridad
social, la eliminación de subsidios a los combustibles, la desarticulación de
instituciones claves, entre otras. Gracias también al movimiento indígena se
han logrado crear marcos constitucionales y legales que defienden a la sociedad
de las consecuencias del régimen de regulación de la acumulación de capital y
del neoliberalismo.
Sin embargo, puede observarse que, quizá de forma paradójica, la
deconstrucción de las capacidades de movilización del movimiento social y
popular se producen y amplifican cuando la sociedad entra en momentos
electorales. En vez de que esos momentos de elecciones se constituyan en
circunstancias estratégicas para que la lucha social avance y para que se
detenga esta deriva de lumpen-acumulación, más bien sucede lo contrario. Las
elecciones confrontan al movimiento social y popular contra sí mismo e impiden
que puedan convertirse, en esos momentos, en polos contrahegemónicos.
Así, las elecciones tienen la virtud de suspender momentáneamente la
lucha de clases y crear escenarios políticos que eluden las definiciones más
importantes y estratégicas sobre las derivas de la acumulación de capital. Eso
no descalifica a las elecciones, sino más bien a la incapacidad que tendrían
los movimientos sociales y populares por convertirlas en mecanismos de
contrahegemonía y de defensa de la sociedad. En todo caso, el gobierno de
Guillermo Lasso, acorralado por la contundencia de las acusaciones en su contra
por las evidencias de la lumpen-acumulación, y ante una destitución inminente
por parte de la Asamblea Nacional, procedió a disolver la Asamblea y convocar a
elecciones generales anticipadas para completar su periodo.
Pero esa jugada política no resuelve los graves problemas de la
lumpen-acumulación y del Estado fallido. Una de las tareas políticas más
importantes del movimiento social y popular debería ser, precisamente, la
reconstrucción del Estado y la defensa de la sociedad. Para ello se necesita
que el movimiento social se pronuncie y articule una lucha social contra el
programa económico del FMI. Que inscriba dentro del debate político que fueron
precisamente las condicionalidades económicas del FMI y del Banco Mundial las
que llevaron al Estado fallido y que la reconstrucción del Estado implica,
supone y exige el fortalecimiento de las instituciones, entre ellas la justicia
y la policía, como formas de restaurar esas líneas de defensa a la sociedad que
el neoliberalismo dinamitó.





 SUSCRIBETE EN: WHATSAPP
SUSCRIBETE EN: WHATSAPP TELEGRAM
TELEGRAM






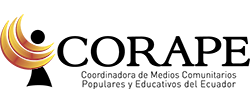













No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjenos su comentario