Por: Homero Quiroz & Emil Beraun
La historia como proceso y como escritura es siempre
un combate. En ese combate, el pasado puede servir para justificar el presente
y viceversa; sin embargo, más que el combate en sí mismo, lo que resulta
necesario en determinados contextos, es pensar la dinámica del presente y su
relación con el pasado para comprender los procesos de convulsión social como
el que vive el Perú en este momento.
El itinerario de un contexto permite relucir las
peculiaridades de un momento histórico de cambio. Los filósofos de la historia
han hecho énfasis en esa relación pasado-presente que, en vez de romperse,
aparece como un fuerte cordón umbilical que se sedimenta con las
características y las sinergias propias de cada espacio-tiempo. Dicho de otro
modo, si el pasado no es tomado en cuenta, el presente puede convertirse en un
volcán que estalla como un hipo del tiempo al ritmo de la lucha de clases y los
cambios de época.
En Perú, la cuestión colonial jugó un papel poderoso
en esa relación umbilical que marcó la línea cultural, económica y política de
la dominación. Como consecuencia, desde el inicio de la república, el racismo,
la discriminación, la desigualdad y la blanquitud han fermentado una particular
lucha de clases. La literatura, desde inicios del siglo pasado (Gonzales Prada,
Mariátegui, Zulen, Valcárcel, Tristán, Alegría, Vallejo, etc.), hasta la más
reciente (Cotler, Matos Mar, Quijano, Avilés, Wiener, etc.), pasando por todos
los teóricos de la dependencia, han hecho énfasis en ese mal cancerígeno que
amenazaba con mantenernos fracturados como sociedad y llevarnos al colapso.
Cínicamente, y después de montañas de libros, las oligarquías políticas y la
burguesía financiera, siempre adicta a un discurso econométrico y racista,
nunca han considerado este desencuentro como punto de partida para construir un
proyecto de nación.
El “Incas sí, indios no”, no nace en el contexto de la
Confederación peruano-boliviana: tiene raíces muy marcadas en el periodo
colonial, y representantes sobresalientes, incluso mestizos, como el inca
Garcilaso de la Vega, quien elogia la grandeza incaica y su linaje de sangre,
pero despreciaba a la masa indígena. Así, en la desestructuración política,
administrativa y cultural, se forjó una narrativa agresiva que revalora la
cultura incaica, pero desprecia a todos sus herederos. Por eso, los peores
mercenarios de la burguesía nacional posan con el fondo de Machupichu o
Sacsayhuamán en Cusco, las ruinas de Vilcashuamán en Ayacucho, los Baños del
Inca en Cajamarca, la Isla de Los Uros en Puno, etc., pero sienten un especial
desprecio por su gente cuando esta propicia un estallido reclamando derechos,
busca un cambio constitucional o pretende acabar con las enormes brechas de
desigualdad económica.
La construcción de esa narrativa racista dominante
hizo posible que todas las masacres del periodo colonial encuentren
justificación. Después de todo, se trataba de dominar los cuerpos, pero también
de construir nuevos esquemas mentales y culturales después de extirpar los
prexistentes; se trataba de imponer una nueva memoria histórica, construir
simbologías nuevas y de enterrar los hábitos, costumbres, mitos, símbolos,
tradiciones y héroes. Pero, como era de esperarse, el hierro de la dominación
no pudo evitar que una rebelión extraordinaria tenga lugar en el sur andino con
Tupac Amaru II.
Después del descuartizamiento de Túpac Amaru II vino
un periodo de pedagogía del miedo en los Andes: décadas de persecución,
encarcelamiento, prohibiciones de todo tipo y ejecuciones. Por eso, mientras
América Latina se batía en las guerras por la independencia, Perú seguía
persiguiendo rebeldes, libros, lectores e ideas. De ahí que, el virreinato del
Perú se convirtió en bastión final del gobierno colonial que se fortaleció
después de la rebelión más importante del periodo virreinal. Por ello, a pesar
de que la historiografía ha menguado la tesis de la independencia concedida
—poniendo como ejemplo al propio Pumacahua, el verdugo de Túpac Amaru II,
convertido en rebelde tres décadas después—, no hemos podido coincidir en que
los criollos del Perú, y de Lima en especial, hayan propiciado las guerras por
la independencia como gesta revolucionaria propia.
Sin las montoneras y las guerrillas indígenas la
independencia no hubiera sido posible, lo han repetido diversos historiadores;
sin embargo, el Perú republicano nació ancho y ajeno para los indígenas y para
ese Perú extensamente mayoritario. Ese Perú fue apartado del juego republicano
y reducido a “masa indígena”: sometida a la dominación, a las bayonetas y al
plomo, como en Ayacucho y Puno recientemente. En ese mapa geopolítico, el sur
del Perú representa por antonomasia a esa mancha indígena sobre la cual,
además, recae la etiqueta del indio insumiso. Así, el terreno quedaba llano, el
momento propicio, para fortalecer la narrativa racista que justificaría todas
las masacres y la desigualdad del periodo republicano.
Como demuestra Cecilia Méndez, el racismo arreció y se
potencio a inicios de la República. En medio de ese escenario, todas las voces
y propuestas radicales fueron aplastadas tanto en palacio como en el parlamento
y en la prensa, mientras las necesidades urgentes eran postergadas a
perpetuidad. Así, el peso de la trayectoria histórica de la vida republicana,
conducida por una plutocracia blanca, fueron diluyendo la utopía andina que
añoraba el Tahuantinsuyo, al que imaginaban con bases administrativas y
socioculturales más autóctonas, más justas, menos discriminadoras.
Pero la utopía relució nuevamente en el contexto de la
rebelión de Juan Bustamante en Puno entre 1867 y 1868. Ahogada a sangre y
fuego, entró nuevamente en un reflujo. De la profundidad de los andes la
rescataron los indigenistas en medio de los álgidos debates de los años veinte
del siglo pasado. Tomó cuerpo en los escritos de José María Arguedas y encontró
alma historiográfica en Buscando un inca de Alberto Flores Galindo.
Hoy podemos sostener sin aspavientos que esa utopía
andina, que buscaba unir la cabeza del rey inca con su cuerpo derrotado, para
devolvernos un Tahuantinsuyo renovado, está preparando su propio funeral en el
cementerio del tiempo para dar paso a una nueva utopía. La guerra civil
reciente (Conflicto Armado Interno) hizo tambalear el mito; en cambio, el
neoliberalismo de los 90 le auguró un epitafio y amenaza con colocarle la lápida.
La insurrección de hoy, de este nuevo momento de Perú
hirviente, tiene dos elementos nuevos en esa trayectoria del tiempo: a) no
reconoce liderazgos, sino un rostro multiforme: la multitud; b) no busca un
Tahuantinsuyo renovado, sino que está atravesado por el caleidoscopio del
discurso republicano radical. Para
decirlo en forma de contraposición: no se trata de las gestas de Felipe Túpac
Amaru (“Túpac Maru I”), de José Gabriel Condorcanqui (“Túpac Amaru II”) o de
Juan Bustamante (también conocido como “Túpac Amaru III”), sino de una multitud
que ha forjado una identidad propia. Estamos frente a un Perú que, después de
siglos de postergación, parece estar listo para hacerse cargo de su propio
destino político. La trayectoria de ese destino no es predecible; sin embargo,
algo es seguro: será tallado bajo las formas de sus propias ambiciones y del
espíritu de época.
En este momento histórico, Pedro Castillo, y su
intento de autogolpe, aparece como una figura mediocre y corrompida, al que la
lucha de clases ha permitido fungir un papel caricaturesco de héroe encadenado,
cuando la historia ya le tenía separado un pie de página en donde iba a
convivir con los expresidentes que traicionaron la causa por la que fueron
elegidos en las últimas dos décadas. Además, las condiciones sociales, han
permitido que su caída sirva como pretexto para que el desborde popular tenga
lugar. En esa gesta, Dina Boluarte
aparece como el rostro de la traición, la cara visible de una derecha
convencida de que el poder nace del uso correcto del fusil. Pero es también la
asesina de un símbolo, de ese Perú profundo que ganó unas elecciones históricas
en el contexto del bicentenario y aun así fue derrotado.
La convulsión, que ha marcado la ruta de la nueva
utopía, demuestra que ya no se trata de la renuncia de Dina Boluarte por la
montaña de cadáveres en su corto periodo de gobierno, sino de todos los muertos
tanto por las masacres como por la indiferencia en más de 200 años de
república. Se trata de la gesta de este otro Perú, de un Perú más auténtico que
apuesta por una democracia radical en los márgenes de la narrativa republicana.
Terroríficamente, y en medio de esta gesta, los buitres de la política esperan
el desenlace para capitalizarlo en votos en las próximas elecciones. Todo indica
que, el mañana no será todavía de ese otro Perú, pero hoy empieza a forjarse el
pasado de ese futuro. El pasado mañana le pertenece.





 SUSCRIBETE EN: WHATSAPP
SUSCRIBETE EN: WHATSAPP TELEGRAM
TELEGRAM






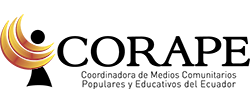













No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjenos su comentario